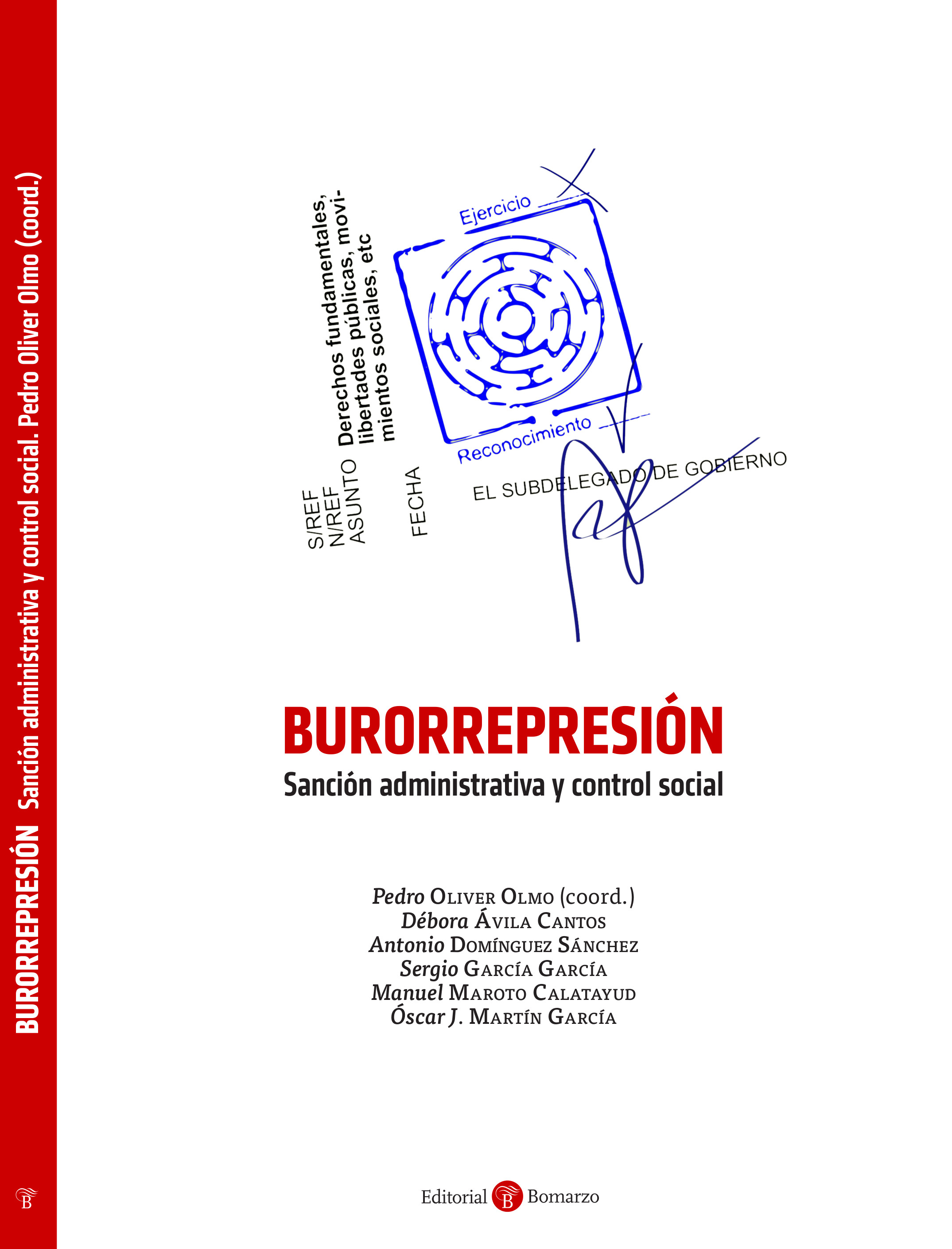[Publicado previamente en el blog de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid]
⁕ ⁕ ⁕
El ordenamiento jurídico tiene una cara luminosa. Aquella en la que se reconocen derechos a las personas y se establecen mecanismos para intentar evitar el ejercicio despótico del poder. Esta cara puede deslumbrar, apareciendo como la única existente. Sobre todo, si únicamente se tiene en cuenta el contenido de las normas, es decir, lo que se escribe en el papel de los boletines oficiales, sin prestar atención a la forma en que esas normas se aplican en la práctica por los distintos poderes y operadores jurídicos.
Sin embargo, también existe un espacio jurídico en el que los derechos no existen o, si acaso, aparecen bajo la forma de una sombra. Un ámbito en el que los poderes, públicos y privados, pueden imponer su arbitraria voluntad sin cortapisas de ningún tipo. Hay así una cara oculta del ordenamiento jurídico, tanto en el ámbito del derecho público como en el derecho privado. En lo que sigue, me centraré en el análisis de la cara oculta del ordenamiento jurídico público.
Forman parte de esta cara oculta las denominadas inmunidades de poder. Durante la dictadura franquista, Eduardo García de Enterría catalogó como inmunidades de poder el control judicial de la potestad reglamentaria, los actos políticos del gobierno y la discrecionalidad de la administración. En gran medida, la historia del derecho administrativo español de los últimos cuarenta años del siglo XX puede verse como la historia del desarrollo de doctrinas y técnicas para reducir el ámbito de estas inmunidades.
Alguna de estas inmunidades ha sido devuelta a la vida, como si de un zombi se tratara, por el Tribunal Supremo. Así sucede con los actos políticos del gobierno en materia de relaciones internacionales. Actos que, según nuestro Tribunal Supremo, no pueden ser objeto de control judicial [véase el Auto del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2013 (número de recurso 33/2011)]. Ello a pesar de que el tenor literal del artículo 2.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece la competencia de esta jurisdicción para enjuiciar todos los actos políticos del Gobierno en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, el control de sus elementos reglados y la determinación de posibles indemnizaciones.
También forman parte de la cara oculta del ordenamiento jurídico lo que se ha denominado como «agujeros negros» o «agujeros grises» del estado de derecho (distinción que aplica Adrian Vermeule al derecho administrativo norteamericano). Los agujeros negros aparecen cuando las leyes excluyen del control judicial determinados ámbitos de actuación administrativa. En los agujeros grises, se mantienen formalmente límites a la actuación administrativa, pero estos límites son tan laxos que, en la práctica, carecen de toda eficacia; por ejemplo, cuando se interpretan los principios generales del derecho de una forma muy poco exigente. Estos agujeros negros y grises legales pueden ser establecidos por el legislador, por los jueces, y también por el gobierno y la administración con sus decisiones en la práctica. También pueden ser el resultado de la actuación conjunta de varios de ellos.
En mi opinión, hay varios agujeros negros y grises en nuestro ordenamiento. La clasificación perpetua como secreto de estado, no sometida a límite temporal alguno en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. La desregulación jurídica de la guerra y del intervencionismo militar, que se pone de manifiesto en la ausencia de aplicación del artículo 63.3 de la Constitución y en la ausencia de regulación de las operaciones militares en el exterior directamente relacionadas con la defensa de España y del interés nacional en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. O la jurisprudencia constitucional según la cual el control de la declaración del estado de alarma le corresponde al Tribunal Constitucional y no a la jurisdicción contencioso-administrativa (Sentencias del Tribunal Constitucional 83/2016, de 28 de abril y 148/2021, de 14 de julio).
Por último, también pertenece a la cara oculta del ordenamiento el derecho público del enemigo, tanto el derecho penal del enemigo como el derecho administrativo del enemigo. Éste es un ámbito en el que se utiliza el derecho para combatir a determinadas categorías de personas. Aunque, más que el derecho, lo que prima en estos casos es el ejercicio de la coacción, restringiendo o desconociendo los derechos de las personas. Las notas distintivas del derecho administrativo del enemigo son: (1) se adelanta el momento de intervención administrativa, (2) se adoptan medidas o sanciones desproporcionadamente gravosas, (3) se establece una legislación de lucha para combatir determinadas acciones o actividades, o se interpreta la legislación existente como un instrumento para combatirlas, (4) se suprimen garantías procedimentales y/o procesales o se vulneran derechos materiales de las personas, y (5) se identifica a una determinada categoría de sujetos como enemigos.
A mi juicio, son supuestos del derecho administrativo del enemigo: las expulsiones en caliente de inmigrantes irregulares en Ceuta y Melilla, las identificaciones policiales que se basan únicamente en el perfil racial de las personas, o las ordenanzas locales que prohíben el ejercicio de la mendicidad y las actividades cotidianas de las personas sin hogar.
Según la jurisprudencia, las expulsiones en caliente son conformes con el ordenamiento jurídico. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su Sentencia de la Gran Sala de 13 de febrero de 2020 (asunto N.D. y N.T. contra España) consideró que no vulneraban el Convenio Europeo de Derechos Humanos; y el Tribunal Constitucional en su Sentencia 172/2020, de 19 de noviembre estimó que la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero no vulnera la Constitución. Para el Tribunal Constitucional, la identificación policial de las personas teniendo en cuenta únicamente el color de su piel no vulnera el principio de igualdad (STC 13/2001, de 29 de enero). Desde mi punto de vista, toda esta jurisprudencia es muy criticable, porque hace una interpretación a la baja de los derechos fundamentales de las personas.
Con lo que se ha argumentado, espero haber demostrado la existencia de una cara oculta en nuestro ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva, el ordenamiento no aparece como un armonioso sistema de principios, sino que tendría una constitución más bien dualista. En cualquier caso, la cuestión más relevante sobre esa cara oculta es delimitar su extensión de la forma más concreta posible. No es una mera cuestión teórica. La cara oculta es la piedra de toque de nuestro ordenamiento jurídico y, en definitiva, de nuestros derechos y libertades.



 Escrito por eduardomelero
Escrito por eduardomelero